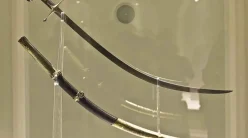4 de septiembre de 2025 / Aldo Isuani
Publicado en Diario Perfil, 4 de Septiembre 2025
Imaginemos el consorcio de un edificio que posee servicios centrales de agua caliente y calefacción, y un gran número de departamentos que requiere el funcionamiento de varios ascensores. Los propietarios de ese consorcio acaban de designar a un administrador que los convenció de que era necesario desarmar la administración —que él mismo asumiría— para dejar en manos de los propietarios el manejo del consorcio. Pero, además, les aseguró que era necesario destruir al consejo de administración, dominado por una “casta” de propietarios que se apropiaban de recursos del consorcio para su propio beneficio y para gastarlos en cosas superfluas.
No es difícil imaginar qué sucedería si el termotanque que provee agua caliente, la caldera que brinda calefacción o los ascensores que permiten el movimiento en los doce pisos del edificio sufrieran desperfectos o, peor aún, colapsaran. ¿Quién se encargaría de resolver los problemas? ¿El jubilado del 12° A que dispone de tiempo, aunque no entiende del asunto?, o ¿el ingeniero del 4° C en algún rato libre que le deje su demandante profesión? No sería de extrañar entonces, que los escaldados consorcistas buscaran rápidamente un administrador dispuesto a cumplir con su tarea, esperando que haga funcionar bien las cosas y que abandone gastos superfluos
Cuando aquel es el discurso de alguien que asume la administración de una sociedad, pueden suceder dos cosas: que sea puro verso o que efectivamente se dedique a desmontar dicha organización. En ese caso, la sociedad empezará a experimentar los mismos problemas que nuestros sufridos consorcistas.
Por ello, la crítica al Estado es la crítica a quienes llevan adelante las múltiples tareas de los estados modernos: los servidores públicos, los llamados “burócratas” que sin duda, son esenciales para la fluidez de la vida social. Sin organismos de control de la calidad de los alimentos y medicamentos, sin una provisión organizada de transporte, comunicaciones o energía, todo sería caótico. Y eso sin mencionar a otros “burócratas” como policías, maestros o médicos y enfermeros del sector público, que prestan servicios indispensables a los ciudadanos menos favorecidos o quienes preparan y efectivizan el pago de las jubilaciones a quienes se retiraron del mercado laboral.
El estereotipo de los empleados públicos como parásitos ineptos —algúno habrá— resulta injusto con todos aquellos que cumplen cabalmente con su profesión, y con la necesidad que la sociedad tiene de ellos.
Pero el Estado no es solo su burocracia, sino también los gobernantes de los que esta depende. Y es previsible que malos gobernantes no permitan que florezcan las virtudes, sino que potencien los vicios de la burocracia. Por ello, conviene mirar también a los políticos, a aquellos que compiten por el control del Estado.
La aparición de un hecho de corrupción en la cúpula gubernamental pone una vez más en la picota a quienes ejercen cargos públicos. Una encuesta que leí hace poco tiempo en un periódico local mostraba el alto porcentaje de ciudadanos de nuestro país que repudian a los políticos, fenómeno seguramente agudizado por dirigentes que critican a la “casta política” sin poder explicar en qué se diferencian de ella.
No es novedad que la crítica a los políticos se ha convertido en un deporte nacional y si alguien quiere ganar aplausos fáciles, basta con repetir la frase: “los políticos son todos iguales, corruptos e ineptos”. El auditorio asiente, sonríe y se siente moralmente superior. En este relato, la sociedad aparece como un conjunto de ciudadanos intachables, víctimas inocentes de un grupo de dirigentes desalmados que, por arte de magia, surgieron de la nada. La contradicción es evidente: ¿de dónde salieron esos políticos, si no de esa misma sociedad tan maravillosa y pura? Pero ese detalle se pasa por alto, porque arruinaría la comodidad de la narrativa.
Sin duda, una gran mayoría de ciudadanos se comporta con rectitud, aunque se reconoce en nuestra sociedad un elevado desprecio hacia el cumplimiento de normas e incluso hacia la celebración de transgresiones a las que se adjudica el simpático adjetivo de “avivadas”: evadir impuestos, sobrefacturar o subfacturar operaciones de comercio internacional, dar coimas a funcionarios estatales, pedir coimas a proveedores que brindan servicios a los consorcios, etc.
Pero aceptar aquella dicotomía tiene consecuencias más graves de lo que parece. Si el pueblo es virtuoso por definición, entonces no necesita examinar sus propias prácticas. Así, la política se convierte en un espejo que devuelve una imagen que la sociedad no quiere ver de sí misma. Y en lugar de asumir esa responsabilidad compartida, se la arroja toda sobre “la clase política”, como si proviniera de otro planeta.
La ironía es que, al mantener esta ficción, lo único que se logra es perpetuar a los mismos dirigentes que tanto se critica. Porque si la ciudadanía cree que todos son corruptos, la consecuencia es resignarse a elegir “el menos malo”. Y si todos son malos por naturaleza, ¿para qué exigir programas serios, rendición de cuentas o debates sustantivos? Basta con el gesto teatral de insultar a “la casta” para ser visto como un héroe. El resultado es que se premia a los candidatos más hábiles en el arte de la indignación y no a los más competentes para gobernar. Las consecuencias para la sociedad son costosas: pérdida de calidad institucional, parlamentos debilitados, partidos convertidos en sellos de ocasión. En todos los casos, el costo lo paga la población: menos estabilidad, menos políticas de largo plazo, menos bienestar, menos confianza en que la democracia pueda resolver problemas concretos.
Aceptar esta visión simplista significa hipotecar el futuro. Si creemos que nada se puede hacer, que “todos son iguales”, entonces renunciamos a formar dirigentes distintos. En ese escenario, las nuevas generaciones verán la política no como un espacio para mejorar la vida común, sino como un terreno sucio al que solo ingresan quienes buscan privilegios.
Cuestionar la dicotomía entre pueblo virtuoso y políticos corruptos no es un acto de ingenuidad, sino una necesidad para evitar este círculo vicioso. Reconocer que los dirigentes surgen de la propia sociedad es el primer paso para exigirles más, pero también para exigirnos más. La ironía final es que solo cuando dejemos de creer en nuestra perfección como ciudadanos podremos aspirar a dirigentes que estén a la altura de lo que necesitamos.
No debe sorprender que la condena generalizada a la labor política no sea precisamente un estímulo para que ciudadanos honestos y capaces se involucren en ella. Quizás si se pusiera un poco más de foco en las cosas que la política hace bien, en lugar de que sus defectos ocupen toda la cartelera, se incentivaría a estos ciudadanos. Por ello, quiero finalizar agradeciendo a quienes como servidores públicos nos facilitan la vida y a aquellos políticos honestos y competentes, que los hay, por el inmenso heroísmo que poseen al continuar trabajando por el conjunto a pesar de lo desmoralizante que resulta estar bajo la condena de ineptitud y deshonestidad que la sociedad hace pesar sobre ellos.